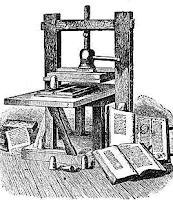Trabajaremos sobre la lectura de
Trabajaremos sobre la lectura de:
de Autor Anónimo
pulse aquípara encontrar un audio libro de la novela completa.
LA NOVELA PICARESCA: Caracteres estructurales
• Prosa de gran economía, léxicamente impecable. • Se someten a revisión irónica todos los valores establecidos. Hay una sátira, directa o velada, contra las clases sociales, las instituciones y las costumbres españolas de la época.
• Los elementos folclóricos (buen número de las figuras secundarias y de las propias reencarnaciones del protagonista habían recibido reiterada atención en la literatura sabia y en las tradiciones folclóricas; folclóricas son también varias de las anécdotas introducidas en el libro) unidos a los de Lázaro adquieren unificación y sentido.
• Defensa de corte humanista de la dignidad del hombre (la elevación de un infrahombre a hombre), el autor ha pintado sin ningún tinte "rosa" los vicios de su tiempo.
• Narración del desarrollo total de una personalidad, que no es lineal ni unidireccional, lo vemos en la multiplicidad de apartes que nos sirven para indicarnos que el héroe se mantiene firme ante opiniones.
• Condensa en siete capítulos el cinismo, el ingenio y los recursos de un observador excepcionalmente dotado. Es una historia de corrupción:
a) Los tres primeros capítulos son aquellos en los que se construye el héroe en su integración en el sistema (aquí vemos gran cantidad de apartes, que van a ir desapareciendo conforme a su construcción humana).
b) Los cuatro restantes son justamente lo contrario: el hombre ya construído.
• Se desmitifica la religiosidad, el honor del caballero y se muestra todo como es realmente, realismo típico de la novela picaresca: presenta personajes y sucesos que parecen verdaderos, por lo tanto resultan verosímiles, y por otro lado trata los acontecimientos expuestos de tal modo que nos proporciona un enfoque crítico con respecto a la sociedad de la época en que fue escrita.
• La novela picaresca, desde el punto de vista estructural, es lineal: protagonizada por un pícaro que refiere su vida por orden cronológico y sucesivo, ordenando uno tras otro los lances de su vida, sin otra técnica constructiva. La unidad de la obra está dada por la figura del protagonista, pues a él se refieren todos los episodios.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El lazarillo de Tormes.
1) Aparición, ediciones y autor: apareció simultáneamente en tres ciudades (Burgos, Amberes y Alcalá) en el año 1554. Su lectura fue prohibida cinco años después por la Inquisición e incluida en el Índice de Libros Prohibidos (Index Librorum Prohibitorum), debido quizás a sus sátiras contra el clero. Sin embargo, continuó leyéndose. Más tarde, por encargo del rey Felipe II se la expurgó, y el encargado de esta tares, le “suprimió dos capítulos, el del buldero y el del fraile de la Merced y algunas frases irreverentes” (Hurtado y Palencia). La edición que se lee en la actualidad es la restituida (1900) conforme a las tres redacciones originales, es decir, sin supresiones ni enmiendas. Todas las ediciones dieron al autor como anónino. La razón hay que atribuirla probablemente al hecho de que el libro, por su carácter satírico, afectaba a la nobleza y al clero. Lo cierto parece ser que el autor, cualquiera haya sido, fue un escritor culto, de inspiración y formación renacentista.
2) TÍTULO: El título completo es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Tradicionalmente se denominaba Lázaro al hombre que soportaba toda clase de desdichas y pobrezas, remontándose quizás el origen de este apodo al homónimo del Evangelio. Con posterioridad, el primer episodio de la novela, que narra las vicisitudes de Lázaro con el ciego, se hizo tan famoso que la palabra “lazarillo” fue incluida en el diccionario con la acepción de “muchacho que guía a un ciego”.
3)
Alcance del libro: A pesar de su prohibición por la Inquisición, según Julio Cejador y Frauca, filólogo y literato español, “fue libro de todos, de la gente letrada y de la gente lega, de eclesiásticos y seglares, del pueblo bajo y de las personas de cuenta. Aventureros y merchantes llevábanlo sin falta en la faltriquera [bolsillo de las prendas de vestir], como en la mochila trajineros y soldados. Veíase en el tinelo [comedor de la servidumbre] de pajes y criados, no menos que en la recámara de los señores, en el estrado de las damas, como en el bufete de los letrados. Los españoles solazábanse en su leyenda, hallando pintadas al vivo en diminuto cuadro las costumbres, sobre todo del pordiosero, del clérigo y del hidalgo, a que se reducían las maneras de vivienda en la España de aquellos tiempos; los extranjeros aprendían en él la lengua castellana”.
El libro también adquiere popularidad en Europa: se traduce al francés, inglés, holandés, alemán, italiano y portugués.
Por tratarse de la narración de los acontecimientos sobresalientes de una vida, el Lazarillo es una obra que queda abierta, es decir, que los episodios podrían haber continuado, y así sucedió: en 1555, en Amberes, aparece una Segunda parte, y otra en 1620 en París, sin que ninguna alcanzase la relevancia de la primera.
4) Estructura formal de la obra: El Lazarillo es una novela corta –casi un cuento largo- y desparejo en su plan y desarrollo. El libro se abre con un Prólogo en el que, de acuerdo con la costumbre de la época, el autor se dirige a un señor de alta alcurnia al cual llama Vuesa Merced; sin embargo, la crítica señala que esta invocación podría ser al lector.
5) Lengua y estilo: en una primera lectura, el lenguaje da la impresión de poco cuidado o esmero. Sin embargo, el análisis descubre pronto que hay selección y arte en el autor, pues se ajusta al que puede tener supuestamente un narrador autobiográfico, de baja extracción social y cultural, como lo es Lázaro. La prosa es llana y sin afectación pedantesca, es considerada como la más sencilla con que se había escrito hasta la época. Las frases del Lazarillo son siempre directas, sin rodeos, ágil y desprovista de ornatos. La sintaxis es la natural del lenguaje cotidiano, sin rebuscas de imitaciones o modelos artísticos. El mismo autor hace explícita el habla castellana del siglo XVI reflejada sin afectación ni amaneramientos, del habla cotidiana para reforzar los elementos realistas presentes en la obra: “En este grosero estilo escribo”, dice, entendiendo por “grosero” lo llano y sin rebuscamientos.
6) Recursos estilísticos:
• Utilización del “yo autobiográfico”: con el relato en primera persona, el autor presenta a la obra como aparentemente autobiográfica; éste será un recurso que caracterizará a todas las novelas picarescas. Evidentemente el punto de vista no está representado por el autor, sino que es el protagonista el que cuenta o narra.
• Adjetivación expresiva y adecuada: escudero bien vestido; entrada oscura y lóbrega; negra cama.
** Refranes: Escapé del trueno y di con el relámpago; Donde una puerta se cierra, otra se abre.
** Comparaciones: más largo que galgo de buena casta.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
AA. VV., LITERATURA IV, España en sus letras, Estrada, Buenos Aires, 1987.
Anónimo. Lazarillo de Tormes, Navarra, Salvat, 1970; prólogo de Francisco Rico.
LOPRETE, Carlos Alberto, Literatura española, Plus Ultra, Buenos Aires, 1981.
FERNÁNDEZ DE YÁCUBSOHN, Marta, Literatura española, Kapelusz, Buenos Aires, 1978.
GANDOLFI, G., LÓPEZ CASANOVA, M., LITERATURA ESPAÑOLA conectada con la literatura universal, Santillana, Buenos Aires, 1999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANÁLISIS
ESTRUCTURAL DE LA OBRA
TEMAS:
·
Principal: el hambre y los
medios de los que se vale el pícaro para superarla. Alrededor de este tema
giran todas las alternativas por las cuales atraviesa el personaje central. En
algunos casos el hambre invade no sólo el mundo del pícaro, sino el de sus amos
(el escudero del tratado tercero, por ejemplo)
·
Secundario: la servidumbre y
sus desdichas; el abandono; la avaricia; el resentimiento y la venganza; la
mentira y la estafa; la ausencia del honor; la lástima indulgente; la traición.
En general, el tema del amor está ausente en la novela picaresca.
MARCO:
1)
PERSONAJES:
·
Principal:
Lazarillo. Pertenece al estrato social más bajo; al comienzo es un mozo sin
malicia que se va deteriorando sistemáticamente por los golpes que recibe y que
van configurando su experiencia. Su primer maestro es el ciego, quien le dice: Necio, aprende; que el mozo del ciego un
punto ha de saber más que el diablo. El pícaro aparece como un “antihéroe”
comparado con los de diversos tipos de novelas de la época (pastoril, caballería):
no hay luchas por la amada, ni paisajes campestres idealizados, sino que
Lazarillo es un vagabundo que acude a diversas tretas para sobrevivir. Lázaro
no es un mujeriego, ni siquiera ladrón; cuando roba lo hace para satisfacer sus
necesidades primarias; cuando se casa, trata de convencerse de la limpia moral
de su muyer y en este matrimonio no ve el afecto, sino la unión como producto
de su propia conveniencia. No es pendenciero y muchas veces termina molido a
palos cuando se lo descubre en alguna travesura. Tiene un íntimo deseo de
libertad que lo conduce a deambular de un lado a otro, a fin de evitar
dependencias enojosas.
*
Secundarios:
·
El ciego: es el personaje que después de Lázaro está
mejor dibujado, y el chico, en parte, es el resultado de los principios vitales
de este amo. Sus características sobresalientes son la mezquindad y la
avaricia; conoce variadas artimañas para obtener dinero; se dice sabedor de
oraciones para lograr la solución de un problema, y afirma manejar principios
de la medicina.
·
El escudero: es un hidalgo [contración de fijo de
algo, hijo de algo. Persona de noble e ilustre nacimiento.] venido a menos, que
trata de mantener su nivel social, aunque no tiene un céntimo para comer; su
relación con Lázaro es afectuosa; siempre disimula su hambre, incluso frente al
criado. Este personaje protagoniza el único momento con ciertos visos de
ternura de todo el libro.
·
Todos los demás personajes no adquieren relevancia
independientemente de los episodios en que están incluidos, desconociéndose
además, sus nombres.
2)
Lugar (geográfico): la acción se
desarrolla en Salamanca al comienzo, exactamente en Tejares, una aldea como
tantas otras, con su vida rutinaria, su campanario viejo y sus esperanzas. Se
encuentra a orillas del río Tormes, afluente del Duero. Allí nace Lazarillo de
allí parte. Luego sigue en Salamanca, y más tarde en villas de la provincia de
Toledo: Almorox, Escalona, Illescas, Torrijos, Maqueda. Por último, la Sagra de
Toledo que es una región ubicada entre Toledo y Madrid. Un itinerario muy real,
para intensificar el realismo de la novela.
3)
Tiempo (histórico): primera mitad del
siglo XVI. La sociedad española estaba en plena decadencia financiera a causa
de las largas guerras y de la inflación provocada por el oro venido de las
Indias. Lazarillo, por lo tanto aparece como víctima del momento histórico en
que le ha tocado vivir: su nacimiento coincide aproximadamente con el del
siglo; y el momento en que el pícaro llega a lo que considera el punto
culminante de su vida, es también el momento en que la monarquía española
alcanza su expresión más alta de poder: Éste
fue el mismo año en que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de
Toledo entró y tuvo en ella Cortes, y se hicieron grandes regocijos como
vuestra merced habrá oído. (Tratado séptimo).
MARCOS
REFERENCIALES
·
Social: En la obra aparecen
presentados tres sectores de la sociedad española del siglo XVI
1 El
grupo de menesterosos y mendigos (Lázaro, el ciego)
2
miembros pertenecientes a un sector en decadencia (el escudero)
3
distintos representantes del clero (el fraile, el buldero, el arcipreste
[antiguamente el principal de los presbíteros, sacerdote; por nombramiento del
obispo, ejerce ciertas atribuciones sobre los cueras e iglesias de un
territorio determinado; hoy, dignidad en el cabildo catedralicio])
·
Espiritual: el clima general
del libro es burlón y satírico, lo que destaca aún más, por contraposición, la
sordidez que envuelve a los personajes.
INTENCIÓN
DE LA OBRA: mostrar las características sociales de la época, tomando como
pretexto la autobiografía de un pícaro. La novela entraña, por lo tanto, una
posición crítica frente a la realidad, siendo Lazarillo quien, a través de sus
razonamientos, aparentemente simples, la presenta y la denuncia, aunque sin
intenciones moralizantes.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx